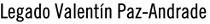La ciudad. El progreso y el arte
Autor: Valentín Paz-Andrade
Data de publicación: 1 de febreiro de 1927
Medio: Faro de Vigo
Una pluma amiga y moza dejó sentada aquí cierta supuesta irreconciliación entre el arte y el progreso. De esta idea troncal ha desgajado varias anécdotas, para articular una clasificación de las ciudades en relación con ambos conceptos.
Cuando a Vigo, la pluma amiga y moza sitúalo en la incompatibilidad del primero, acaso arrastrado por el ímpetu del segundo. El juicio refleja, más que una visión aislada, una opinión lamentablemente difundida y lamentablemente empírica. El glosador de ahora la refuerza con una apreciación nuestra, que aún siendo leve nos interesa retener en su verdadero sentido. De una sentada -una y única- vamos a justificar la rectificación en estas mismas columnas, ya que hacerlo en las que habitualmente frecuentamos desplazaría el interés del tema.
Topamos, en una lectura de Gabriel Alomar, palabras que nos llegan como predestinadas a iluminar esta pequeña incidencia sentimental. Dice el maestro balear: “Una ciudad como una catedral, no es obra de un hombre ni de una generación, sino de un pueblo y de una historia; es un muro sagrado donde gravan con surco profundo su propia imagen los siglos y las razas”.
O sea, trasegando el mismo pensamiento a expresión más vulgar: Una ciudad, como una catedral, es una gran obra de arte. El progreso, si fuera un enemigo del arte, antes que ser fuerza creadora de la ciudad sería su disolvente. En el proceso vital, histórico, de una ciudad, cada avance del progreso es una conquista del arte. Habríamos de reputar inconcebible y suicida, que en una urbe la obra de una generación necesitara para cristalizarse destruir la obra de generaciones precedentes, cuando en ella ha quedado inmortalizado un soplo del genio pretérito. Tal cosa constituiría una mutilación material y moral de la gran síntesis biológica que es un pueblo.
De donde resulta sin base la clasificación de las ciudades en “artísticas o progresivas”. Todas las que poseen un patrimonio monumental y espiritual considerable, han realizado sus sueños de progreso antes que las que no tienen todavía ese prestigio, imposible de improvisar en la fiebre de los agios. El estancamiento en ellas es plenitud, que no caducidad. Es lección perennal, estímulo fecundo, para el progreso de las que aun no llegaron al rango histórico anhelado.
Y sería cuando menos incongruente, la defensa de una irreverencia contra el arte, para ponderar a renglón seguido la cultura del pueblo a que se atribuye. ¿No es precisamente el fervor por el arte la manifestación primera de la cultura?
Si temiésemos que con su conversión en puerto pesquero, la Ribera del Berbés podía padecer en lo que tiene de típica y pintoresca, habría que aprestarse a defenderla contra sus defensores. La proposición de Genaro Lafuente para la conservación de la sin par barriada de pescadores, debe ser rígidamente mantenida por la corporación que la sancionó, frente a cualquier intento que pretendiese desvirtuarla.
Qué la Ribera del Berbés es un milagro de piedras y matices venerables, tiene que creerlo hasta quien la supone solo interesante a través del objetivo de Ksado. Una fotografía no hace nada que no lo sea “per se”. O dejará de ser fotografía -verdad gráfica- para ser ficción.
La Ribera es un monumento racial, al que siempre tendrá que volverse revernte para desentrañar en él las claves de su porvenir, este pueblo que aun no acertó a interpretar lúcidamente su naturaleza. La Ribera, matriz de Vigo, dice a la ciudad que su vida está en la mar.
Y hasta en el aspecto urbano el Berbés alecciona. Las calles de Vigo son peldaños de una enorme escalinata que asciende del puero al Castro. Una enorme escalinata sin lo que todas las escalinatas tienen: sin rellanos, sin descansos, que debían ser las plazas. La Ribera brinda el acogimiento de sus viejos porches, abrumados de tradición, para que la urbe la imite adaptándolos en una gran plaza que es preciso -Genaro- proyectar y construir. Los soportales son una creación arquitectónica que impone la Naturaleza a los pueblos de clima nórdico, lluviosos y frios, donde tanto conviene desaterir los cuerpos en la rúa y desentumecer en el ágora los espíritus. No quiere llegar a más la exteriorización de nuestra disconformidad. No si quiera a glosarla ante la equivocada clasificación de las lenguas por razón de su oficialidad, no por la de su vitalidad. División según la cual el latín -idioma no “oficial de una nación”- es un dialecto.
Celebramso que cada día vaya siendo menos necesario tener que fijar públicamente conceptos elementales de estas cosas, para que podamos consagrarnos íntegros a gravar nuestra imagen en el muro sagrado.